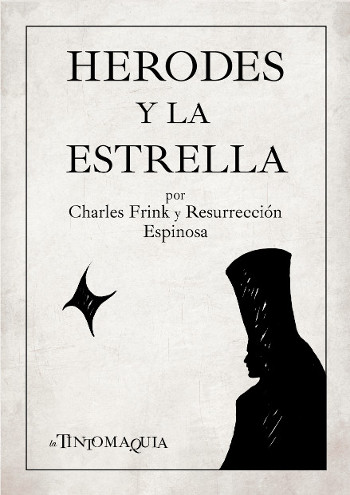Capítulo V
La comida en casa del duque Onerspiquer se celebró al cabo de unas horas. El príncipe Ludovico, que detestaba trasnochar y que en consecuencia se había levantado tarde, se había sentado nada más salir de la cama a la silla de su escritorio como si alguien lo hubiera pegado con cola de contacto. Eduardo lo encontró todavía allí, hojeando una de sus enciclopedias, apenas media hora antes de tener que salir, aún sin haberse aseado ni vestido; y más tarde tuvo que sacarlo del hotel casi a rastras, porque las comidas en casa de duques no eran nada que a Ludovico le llamase la atención, especialmente el día después de haber hecho el gran esfuerzo de asistir a una recepción.
Carlos, sin embargo, había prometido que estaría levantado para entonces; y levantado estuvo, y tan fresco y elegante como si hubiera dormido toda la noche. Nadie podría imaginar que se había acostado apenas unas horas antes; mientras que viendo la cara desganada de Ludovico cualquiera podría convencerse de que no había dormido en absoluto.
El humor del príncipe Carlos, no obstante, no había mejorado. No dirigió una palabra a Eduardo en todo el camino, y mientras el carruaje principesco los conducía por las calles de Navaseca en dirección a casa del duque Onerspiquer se dedicó a mirar por la ventanilla con aire aburrido. Ludovico, por su parte, parecía por su expresión un gorrino al que llevan al matadero; y Eduardo, que sobrellevaba aquellas expectativas de sociedad con estoica resignación, no sabía qué decir para suavizar un poco aquel ambiente enrarecido.
—Veo que no bromeabas cuando dirías que estarías listo a tiempo —dijo a Carlos, tratando de iniciar una conversación.
—Hmmm-hmmmm —contestó Carlos, e hizo caso omiso de todo lo demás que su hermano mayor dijo durante el viaje.
Llegaron a casa del duque. El duque Casimiro de Onerspiquer era un personaje bastante importante, buen amigo personal del rey Alfonso, que residía en Navaseca una gran parte del año; y sobre él había recaído la tarea de organizar las conferencias internacionales que albergaba ahora la ciudad, y que versaban sobre (no es que Carlos o Ludovico se hubiesen enterado de esto) las nuevas vías del comercio global. Habría asistentes de muchos países, la mayoría de ellos relevantes empresarios; y varios ministros de Comercio de países circundantes, que estaban invitados también a la comida del duque. Por último, la conferencias contarían también con la presencia de su Alteza Real Aletna Merentiana de San-Wick y Morestoves, princesa de Menisana; pero, por diversos motivos, incluido el de que el viaje desde Menisana era largo, esta última no llegaría hasta después de que las conferencias ya hubiesen empezado, y por tanto no estaría allí aquel día.
El duque Onerspiquer estaba esperándolos en la entrada de su residencia, un palacete de varias plantas en pleno centro de la ciudad. El duque en sí era un hombre ya algo mayor, con el cabello plagado de canas, vestido de forma muy fina pero también muy anticuada. En cuanto descendieron del carruaje, se acercó a ellos e hizo una exagerada reverencia.
—Permitan sus Altezas Reales que les dé la bienvenida a mi humilde morada —los saludó, con un tono de voz que oscilaba entre grave y majestuoso, y más agudo de la cuenta—. Es un honor poder recibirles aquí; espero que hayan tenido un viaje agradable.
—Por supuesto, duque —contestó cortésmente Eduardo, que ya conocía al duque Onerspiquer de otras ocasiones—. He de transmitirle los más afectuosos saludos de parte de Sus Majestades. ¿Cómo se encuentra la duquesa?
—Muy bien, muy bien; enseguida la verán —asintió Onerspiquer, y los condujo sin más tardar al interior.
El resto de los invitados estaban ya congregados en uno de los salones del palacete, frente a cuya puerta montaban guardia una sucesión de pajes con librea y un lacayo muy emperifollado. En cuanto los príncipes pasaron, los anunció de voz en grito, sobresaltando a toda la sala.
—¡Su Alteza Real, el príncipe heredero Eduardo Pravano! —se desgañitó, con el mismo volumen de voz que si se hubiese encontrado en una de las multitudinarias reuniones de la corte. Sin embargo, aquella sala no tenía ni las dimensiones ni la concurriencia necesaria como para que tanto grito estuviese justificado, y los asistentes parecieron más desorientados que impresionados por semejante boato—. ¡Su Alteza Real, el príncipe Carlos Pravano! ¡Su Alteza Real, el príncipe Ludovico Pravano!
El duque Onerspiquer siguió charlando, ignorando su propia pompa como quien no quiere la cosa.
—Sus Altezas me disculparán que no haya podido asistir a la recepción de anoche —decía en ese momento—, pero en los últimos tiempos las conferencias apenas me dejan tiempo para nada más.
Al cabo de unos momentos se excusó y se marchó a ultimar los detalles de la comida. Los tres príncipes se quedaron en la sala a merced de una avalancha de nobles y empresarios, y una cantidad de ministros extranjeros a los que había que saludar y transmitir la más calurosa bienvenida en nombre de su Majestad el rey. Eduardo, como era su costumbre, cargó sobre sus espaldas toda la parte más engorrosa de los formalismos diplomáticos, mientras que Carlos, con su natural espontaneidad, entretenía y agradaba a los ilustres huéspedes con mucha más eficiencia. Hasta Ludovico se vio obligado a decir algunas palabras y a participar brevemente en una conversación; y se sintió muy aliviado cuando el mismo chambelán de antes, acompañado por el duque Onerspiquer, que se frotaba las manos, entró para anunciar que todo estaba preparado, y que sus egregios invitados podían pasar al comedor.
La comida fue menos aburrida de lo que Eduardo esperaba, sobre todo gracias a la presencia de los ministros extranjeros, cuya conversación restó insustancialidad al evento, y lo dotó de algo más de variedad. Eduardo, que estaba sentado junto a los diplomáticos, tuvo que entretenerse en vigilar de reojo al duque Nemars y el marqués de Laforga, ministro de Comercio de Sornoña el primero, y ministro de Exteriores del pequeño país vecino de Banjonia el segundo. El monarca de Banjonia no soportaba al rey Alfonso; no podía verlo ni en pintura, y su ministro reflejaba su actitud haciendo comentarios mordaces y cuchicheando cosas al duque Nemars, que comía su pescado con una lentitud digna de un cadáver, y que no se dignaba a alterar un poco su expresión de completo desinterés por el plano material más que cuando Laforga decía algo que le parecía, por hiriente, extremadamente ingenioso. Esta puerilidad mantuvo al príncipe heredero divertido durante todo el almuerzo, y no lamentó en absoluto que no lo hubiesen sentado junto a la gran aristocracia comercial de su propia nación. Esta se encontraba al otro lado de la mesa, rodeando a Ludovico, y obligándolo a escuchar su insípida charla; y en más de una ocasión Eduardo atrapó a su hermano pequeño dirigiéndole una mirada tan desesperada que parecía que estuviese pidiendo que vinieran a rescatarle.
Carlos se encontraba en medio de ambos, saltando alegremente de las un tanto ofensivas insinuaciones de los ministros al insulso coloquio de los aristócratas; y en ambos medios parecía encontrarse perfectamente a gusto, entreteniendo y haciendo reír a todos por igual. (Excepto a Nemars, que si hubiera estado muerto no habría mostrado un rostro más estático del que exhibía.) Pese a su aparente buen humor, sin embargo, de vez en cuando Carlos no se privaba de lanzar una mirada asesina a su hermano mayor, para recordarle que estaba peleado con él y que no lo había perdonado aún. A la tercera de estas, Eduardo le hizo un disimulado gesto de impaciencia, intentando indicarle que dejase sus rencillas para más tarde, porque cabía el riesgo de que su insigne compañía terminase por advertir aquellas amenazantes ojeadas. Pero eso solo sirvió para poner a Carlos de humor aún peor; y pronto encontró una forma de vengarse.
En cuanto la comida terminó, pasaron a otro de los salones para fumar y tomar café. Eduardo intentó distanciarse un poco de Nemars y Laforga; porque, aunque sus desatinadas disertaciones resultaban divertidas, comenzaban a cansarle. Así que se unió disimuladamente a otro grupo de caballeros. Carlos, para no variar, entró en el salón rodeado de un nutrido grupo de gente que le reía las gracias; pero no tardó en distanciarse de ellos y en prestar atención a otra cosa, esto es, a la chica que había llegado con el carrito del servicio y estaba sirviendo el café.
—Un café delicioso —llegaron sus palabras, a través de la sala, hasta el príncipe heredero—. Pero hay algo aquí que es aún más delicioso.
Eduardo levantó la vista alarmado. Efectivamente, Carlos estaba empezando a tontear con la señorita del servicio. Reprimiendo el instinto de llevarse las manos a la cabeza, Eduardo no pudo menos que preguntarse si Carlos estaba haciendo aquello para resarcirse de él, o si de verdad era tan inconsciente que no comprendía lo inapropiado que era semejante comportamiento en esa clase de ocasión. Por el bien de su hermano, quería pensar que era lo primero; pero los efectos eran los mismos en cualquier caso.
La jovencita que servía el café, que era bastante bien parecida y que al parecer no compartía la visión de su jefe sobre la vigencia de las anticuadas normas de etiqueta que se ponían en práctica en aquella casa, recibió las atenciones de Carlos sin disgusto; es más, con nada disimulada coquetería. Los rancios nobles y ministros que sorbían su café sentados por toda la habitación empezaron a darse cuenta de lo que ocurría, y a dirigir miradas furtivas en la dirección del carrito del café. Eduardo, que quería levantarse y hablar con su hermano pero que temía que eso no haría más que empeorarlo todo, atrapó entonces a Carlos echándole un vistazo de reojo, como si quisiera asegurarse de que le estaba prestando atención; y Eduardo tuvo entonces la seguridad de que aquello era una muy inconveniente revancha. De nuevo, intentó hacerle un gesto a su hermano, pidiéndole que lo dejase ya; pero Carlos le ignoró. Para entonces, todo el mundo estaba de alguna forma u otra pendiente del segundo príncipe y de la señorita del café.
—Un digno hijo de su padre —escuchó su hermano decir al marqués de Laforga, en otra mesa.
—¿No iba a casarse con la princesa de Menisana? —murmuró algún otro.
Eduardo se sintió humillado.